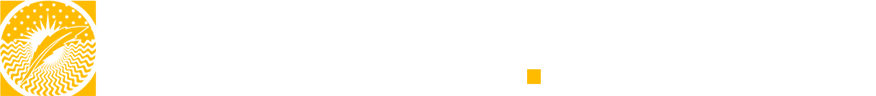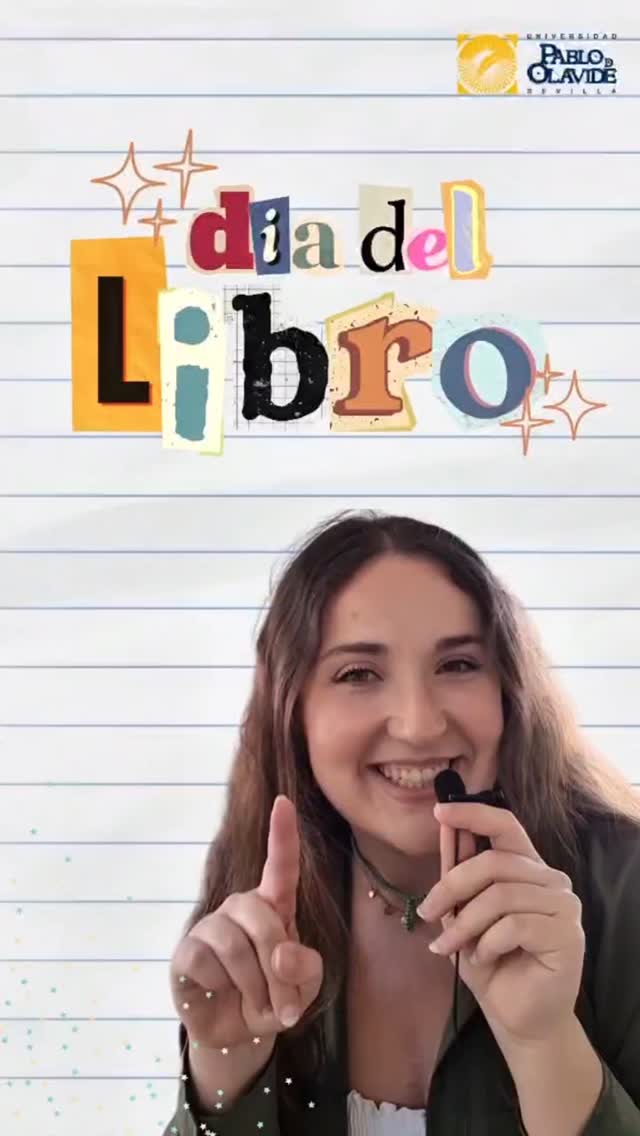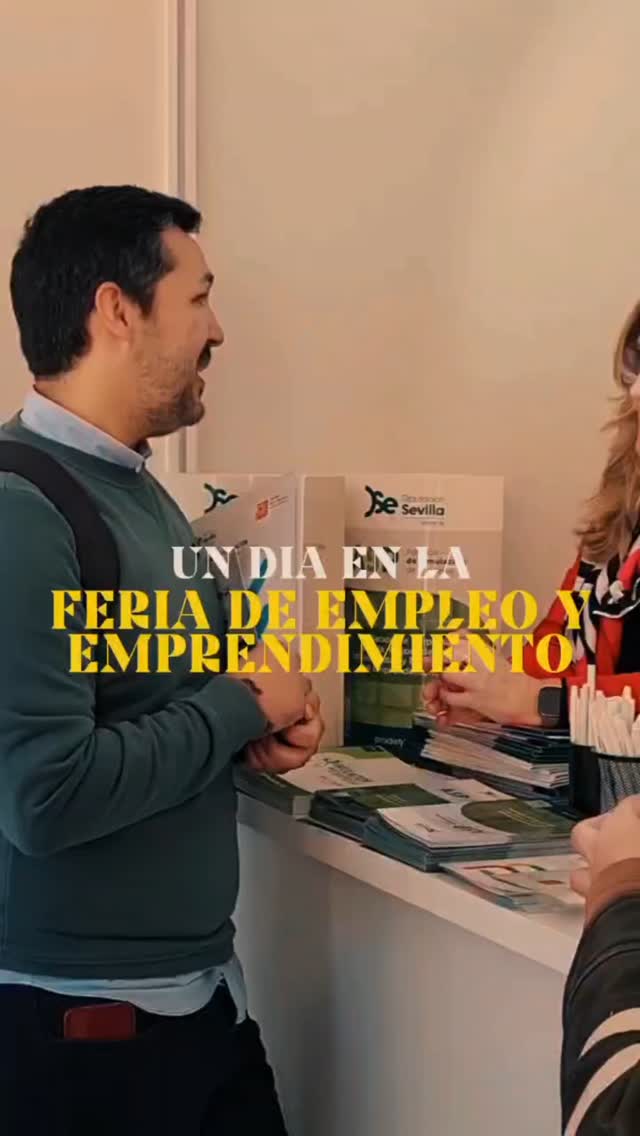Para comprender la importancia del ciclo celular baste recordar que todos los organismos vivos provienen de una sola y única célula. La división celular debe producirse al ritmo adecuado para que un organismo funcione, de hecho, el cáncer está causado por una división celular descontrolada. Paul Nurse (1949, Norwich, Reino Unido) ha contribuido a comprender cómo se regula este ciclo; estudiando levaduras describió las funciones del gen cdc2, decisivo en varias fases del ciclo celular, y posteriormente, identificó el gen homólogo humano, llamado CDK1. Por ello, en el año 2001, obtuvo el Premio Nobel de Medicina junto con los científicos Timothy Hunt y Leland Hartwell. Actualmente dirige uno de los mayores centros de investigación de Europa, el Francis Crick Institute, y su carrera le ha llevado a formar parte de la Universidad de Oxford, además de presidir The Rockefeller University (EE.UU.) y la Royal Society (UK). Pero no solo ha ayudado a descubrir cómo funciona la vida sino también a divulgar sus secretos, gracias a libros como ¿Qué es la vida? Entender la biología en cinco pasos. La Universidad Pablo de Olavide, en el marco de los actos de su 25 aniversario, le ha otorgado esta semana el Doctorado Honoris Causa. Hablamos con él en la sede de la UPO en Carmona, donde se reunió con colegas durante su estancia en Sevilla.
P. Cuando se ha ganado un Premio Nobel, cualquier científico podría pensar que ha tocado techo en su trayectoria. Si a ello unimos la dirección de un centro de investigación líder en Biomedicina en Europa, la pregunta sería: ¿qué le mueve a seguir trabajando?
R. Tener curiosidad en torno al mundo y preguntarse cómo funciona. En mi caso particular, trabajo con células de levadura, y llevo décadas fascinado por cómo funcionan, cómo controlan su reproducción y pasan de ser una a dos, y los mecanismos que lo hacen posible.
Sin duda prefiero la investigación mucho antes que gestionar las instituciones que dirijo. Lo cierto es que me dedico a dirigir y luego así no me siento culpable por investigar las cosas que quiero. Pero mi gran placer es la investigación.
El Francis Crick Institute se plantea como fin estudiar las ciencias de la vida a todas las escalas, desde las moléculas hasta los organismos. Para ello reúne a científicos de muchas disciplinas; este es uno de los principios que rigen la investigación en la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cómo valora la aportación de equipos multidisciplinares a los objetivos del Instituto?
Cuando puse en marcha el Francis Crick Institute, una idea clave era minimizar la separación entre personas que trabajan en distintas áreas. Así que, aunque fusioné tres institutos que ya había antes, suprimí todas las áreas y departamentos, no existe ninguna en el Crick. Hay 120 grupos de investigación, pero no hay departamentos ni áreas. Esto reduce el muro que hay entre quienes trabajan con moléculas y quienes trabajan con seres humanos. Así pueden surgir cosas nuevas, porque a menudo los descubrimientos surgen en la frontera entre dos áreas o disciplinas.
La arquitectura del edificio, en la que también estuve involucrado, se pensó para que los investigadores pudieran mezclarse, de forma que uno se va encontrando gente por casualidad. Todo esto fomenta el contacto entre personas de disciplinas distintas. Me parece algo que hoy en día es muy importante, sobre todo en las ciencias de la vida.
«En las próximas décadas llegaremos a entender la célula en su complejidad y cómo funciona»
Ha declarado que no necesariamente los estudiantes más brillantes se convierten en los mejores científicos y científicas. ¿Cuáles son las principales medidas que llevan a cabo para reconocer e impulsar el talento de jóvenes investigadores?
Quienes más desafían los límites establecidos son los jóvenes, así que debemos motivarlos y apoyarlos. Habrá veces que no sepan qué hacer, a lo mejor pueden estar un poco verdes para según qué cosas…. Pero tienden a ser más audaces, desafían estos límites y exploran nuevos caminos. Yo busco a estudiantes con estas características, que quieran ir más allá de lo establecido. Como el Instituto goza de bastante popularidad –hemos recibido 1.500 solicitudes de estudiantes para un programa de posgrado de 30 plazas–, esto nos permite escoger a alumnos de todo el mundo, también españoles, he de decir. Por eso buscamos estimular a la juventud en todos los sentidos, tanto a estudiantes de postgrado como a aquellos que estén ya al frente de grupos de investigación.
¿Qué le diría o cuál sería su consejo a estudiantes que se quieren dedicar a la investigación científica?
Creo que ser científico es maravilloso, pero hay que tener resiliencia. Porque si uno trabaja a la vanguardia del conocimiento, va a fracasar mucho. Y los estudiantes no tienen eso en cuenta cuando entran a un laboratorio y desarrollan su propia investigación, no son conscientes de cuánto se falla. Por eso tienes que tener una seguridad en ti mismo para seguir adelante, y también hay que elegir a un director que te ayude a superar esas malas rachas.
Así que, se trata ante todo de ser resiliente, de tener inteligencia, de trabajar duro y ser bueno en la experimentación. Y de ser resiliente cuando no salen las cosas.
«El Brexit ha sido un desastre para Gran Bretaña, no le recomendaría a ningún otro país europeo que se lo planteara»
En su libro ¿Qué es la vida? describe con sencillez principios básicos de la biología y muestra su amor por la ciencia.
He intentado escribir un libro que, a grandes rasgos, siga conteniendo información correcta aunque uno lo lea en treinta o cincuenta años. Lo que quería mostrar es lo interesante que es la vida. En las próximas décadas llegaremos a entender la célula en su complejidad y cómo funciona. Creo que esta va a ser una de las grandes metas de las ciencias de la vida: es algo importante por las razones culturales que conlleva el querer comprender las cosas, pero también será de importancia para la medicina y otras aplicaciones. Nos estamos adentrando en una época donde las ciencias de la vida tienen mucho que aportar, tanto a nuestra sociedad como al bien de la humanidad.
La UPO cuenta con un centro especializado en Biología del desarrollo ¿conoce la labor que llevan a cabo centros más pequeños como el CABD en Biología celular?
Sí, conozco bien el trabajo que hacen. Juan Jiménez, uno de los investigadores que trabajó en mi laboratorio, fue rector aquí. Tengo muchos contactos en común con él y con otros españoles que han pasado por el laboratorio. Muchos de ellos han querido acompañarme en esta reunión tan bonita y en la ceremonia (de Honoris Causa).
El nuevo acuerdo sobre el protocolo para Irlanda del Norte puede abrir las puertas a que Reino Unido participe del programa Horizon Europe. Tras los primeros años del Brexit, ¿cómo está afectando a la investigación en su país?
El Brexit ha sido un desastre para Gran Bretaña, no le recomendaría a ningún otro país europeo que se lo planteara. Ha sido desastroso para nuestra economía y para nuestra reputación internacional, pero también nos lo ha puesto muy difícil a los investigadores.
Con el programa Horizonte Europa hemos tenido dificultades y vicisitudes, esperemos que eso cambie a partir de ahora. Yo estimo que volveremos a Europa en un futuro. No sé cuánto tardaremos, pero entretanto tenemos que hacer todo lo que podamos por trabajar junto a nuestros vecinos más cercanos. Compartimos mucha cultura, mucha historia y también mucha ciencia que se ha construido a lo largo de mi vida, y perder eso es algo que no nos podemos permitir. Es vital recuperar esos lazos tan estrechos que teníamos con Europa.
Usted sigue investigando a la vez que dirige un Instituto como el Francis Crick, con más de 2000 personas trabajando. Juan Jiménez, que colaboró en su laboratorio, asumió posteriormente tareas de gestión, llegando a ser rector de la UPO. ¿Ve la gestión como una carga para un científico o como parte de su trabajo?
Para mí la gestión o el liderazgo son responsabilidades. A lo largo de mi carrera he asumido responsabilidades bastante importantes en términos de gestión, me he pasado media vida dirigiendo o fundando instituciones al tiempo que desarrollaba mi propia investigación. Cuando uno está metido de lleno en la actividad investigadora, y la conoce de primera mano, en primera línea, eso redunda en beneficio de una mejor gestión, porque demuestra que sabes qué está pasando en el mundo real, y ese tipo de información no te llega tanto de quienes están en puestos de liderazgo. Por eso, ser investigador o docente en activo contribuye a una mejor gestión.
Además de la concesión del título de Honoris Causa, y como reconocimiento adicional al trabajo de su equipo, la Universidad Pablo de Olavide ha concedido su Medalla de Honor a Jacqueline Hayles, con quien ha firmado varias publicaciones. ¿Qué destacaría de su trabajo como científica?
Jacqueline Hayles fue mi primera alumna de postgrado. Era una estudiante mayor, tenía más años que yo. Terminaría el instituto con dieciséis o quince años y cuando se doctoró conmigo ya tenía casi cuarenta, algo muy poco frecuente. Se quedó el resto de su carrera trabajando conmigo en el laboratorio. Ha hecho muchas aportaciones, en ocasiones invisibles y entre bastidores, pero lo cierto es que siempre ha contribuido enormemente a mi trabajo y a las investigaciones sobre levaduras de fisión. Le hubiera encantado venir aquí, pero no ha podido venir y le da mucha pena no estar.
Read it in English: Paul Nurse: “Boundaries are broken most often by the young, so we have to encourage and support them”