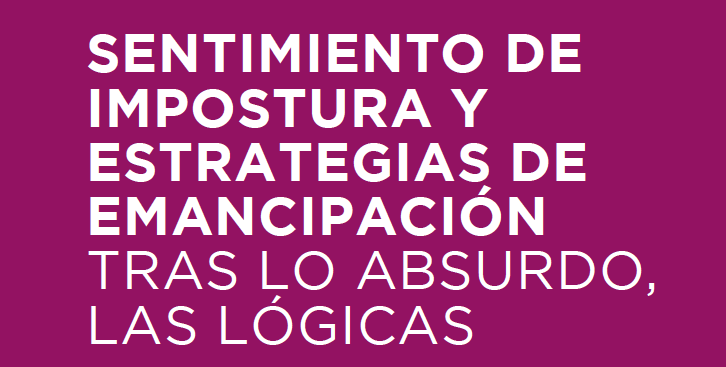Lecturas infantiles y escuelas públicas
Crecí en una familia de pequeños empleados y obreros del sur de Francia y me formé como lectora en casa de manera algo aleatoria. Mis dos libros de cabecera eran, en francés, Las niñas modelo de la Comtesse de Ségur (1858) y el Club de los Cinco de Enid Blyton (1942-1963). El primero me enseñó, en un marco de educación católico y segregacionista desde el punto de vista del género, la obediencia y la bondad como valores supremos para una niña. La rabia, la disconformidad y el egoísmo debían ser reprimidos. Pero este modelo de pura abnegación se vio un poco compensado por el de Claude, la heroína de los Cinco, niña masculina, atrevida, valiente y llena de iniciativas. Unos años después, El conde de Montecristo de Alexandre Dumas (1844) fue un texto muy catártico: la revancha tomada por la víctima inocente de un contubernio de poderosos exaltó sobremanera a la niña tímida que era entonces… En la escuela primaria pública y laica de un barrio de vivienda social de Toulouse donde me eduqué, los maestros y maestras no nos discriminaban ni por ser chicas, ni por ser de procedencia humilde porque era más o menos homogénea en todo el alumnado. Para mí, fue el lugar de la posible ascensión social con lo que conllevaba de emancipación posible para una mujer. Remedios Zafra, nacida en un pueblo de Córdoba cuenta una experiencia parecida aquí en la España de los 80: De un lado, ser de un contexto humilde condiciona profundamente y opera (en mi caso al menos) como un impulso que te orienta a salir de ese escenario y a no repetir la historia de tus padres. Creo que la educación pública de este país en los años ochenta fue el vehículo que nos permitió a muchos niños y niñas romper la expectativa de repetir las identidades de nuestros padres en nosotros (Touton 2019). A su vez, Najat El Hachmi, escritora catalana un poco más joven, nacida en el Rif marroquí, de padres analfabetos y de lengua amazigh (bereber), me explicó el papel que jugaron para ella las lecturas que le daban en el colegio en Vic (Barcelona), y en particular cómo fue decisiva en su vocación de escritora el descubrimiento de una novela de Mercè Rodoreda: Me acuerdo de la primera vez que me encontré con la representación literaria de unas vidas que tenían algo en común con la mía y las de mi entorno: fue en el colegio, en un curso en el que comentábamos fragmentos de novelas. Entre ellos había una de las primeras novelas publicadas de Mercè Rodoreda, Aloma, escrita en 1936. Yo me sentí absolutamente identificada con lo que allí se contaba. […]. Para mí, lo más significativo de la novela era que daba importancia narrativa al espacio doméstico, al que los escritores no suelen prestar mucha atención. Al vivir mayormente en este espacio doméstico yo ya me había dado cuenta de que pasaban cosas dentro de las casas, cosas muy importantes y que la acción estaba también en el interior de las casas. Y por fin me daba cuenta de que ese mundo de las mujeres era posible materia literaria (Touton 2018, 213).
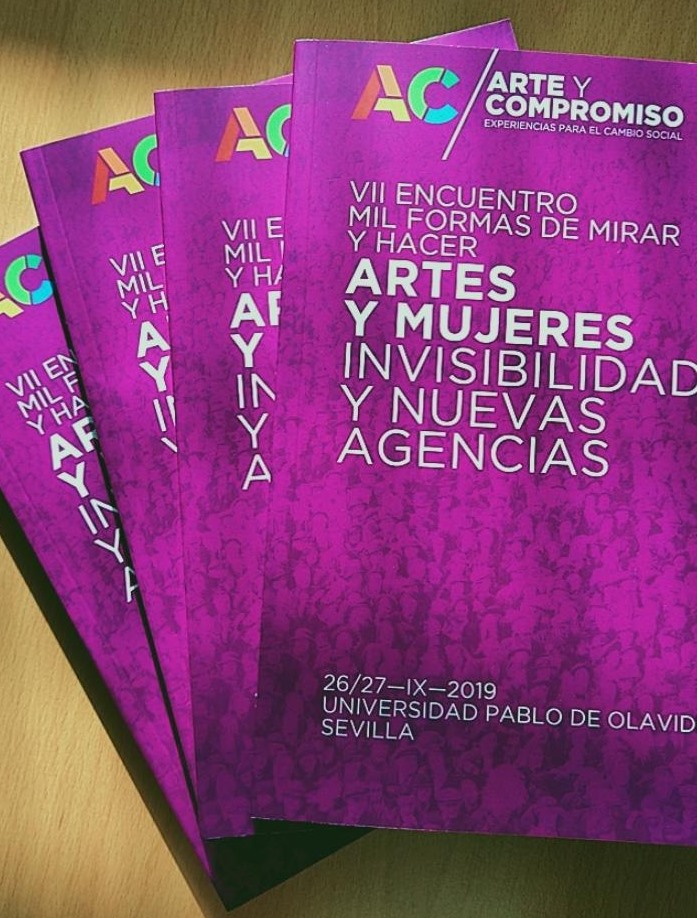
La elegancia y el mito de la belleza
Al cumplir doce años, mi familia cambió de ciudad y entré en el instituto público más heterogéneo de una pequeña ciudad del sur de Toulouse, donde los alumnos estrellas procedían de la pequeña burguesía de provincias. Me percaté entonces de mi carencia de elegancia y glamour, relacionada con mi ethos social: no me impedía sacar buenas notas pero suponía un inconveniente insalvable a la hora de seducir a los chicos que me atraían (me había construido preferentemente como heterosexual). Por eso, mis lecturas se orientaron cada vez más hacia la búsqueda de estrategias para llegar a ser una mujer deseable, para gustar al chico del que estaba secreta y obsesivamente enamorada (siempre había uno y esas relaciones fantaseadas e inaccesibles funcionaban para mí como una droga dura en todos los sentidos: dependencia, mono, obsesión, síntomas psicosomáticos). Dudaba entre dos opciones: si era preferible ser dulce y callada o tener mucho carácter aun a costa de ser autoritaria y caprichosa. Casi todo mi tiempo, mi imaginación y mi capacidad para construirme estaban orientados por el mito de la belleza (Naomi Wolf) y por el del amor romántico, que hace sufrir y crea dependencia (Coral Herrera). Este proceso de preadolescentes que se construyen como mujeres deseables, artificiales y algo masoquistas, a partir de la imitación y la performance del aspecto físico, los gestos y las palabras de mujeres famosas, lo cuenta magníficamente Marta Sanz en su novela Daniela Astor y la caja negra (2013), esta vez en un contexto de destape en plena Transición en España. Me parece una lectura muy recomendable para las jóvenes de hoy: a la niña que tiene presa a la adulta que hoy soy no le importaría que la fotografiasen desnuda sin que ella se percatara. Es un sueño. El nuevo cuento de la bella del bosque: no importa si se casa o no se casa con el príncipe; lo estimulante es que droguen a Aurora y que puedan abusar de ella mientras duerme sin que la chica tenga la culpa de nada, sin que sea una puta o una instigadora. Lo importante es que ella —Koo o Aurora, la adolescente o la mujer— sea tan deseable como para que los hombres más hermosos, los más bajos, pobres y ricos, de cualquier raza y religión, los glotones y los asténicos, los viles y los mejores, deseen abusar de ella mientras duerme… (Sanz 2013, 92).
La falta de capital cultural (enajenación y libertad)
Al cambiar de ciudad (de Toulouse me fui a Burdeos) para empezar a cursar estudios superiores entré en una formación pública pero selectiva académicamente y por consiguiente socialmente: me percaté entonces de que era inculta, no sabía hablar, no tenía soltura y, además, tenía un marcado acento sureño que me incapacitaba para gozar de credibilidad a la hora de opinar acerca de temas serios o de filosofar. En ese momento, la lectura en clase de sociología de Los herederos (1964) y de La reproducción social (1970) de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, textos que desvelan los mecanismos sociales de reproducción de las élites en Francia, legitimados por su paso exitoso por las instituciones educativas, y que asientan las nociones de capital económico, social y cultural, me abrió los ojos. Fue aún más fundamental La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (1979), que deconstruye la ideología del carisma natural y explica el funcionamiento de las dominaciones simbólicas. Empecé a entender que mis limitaciones y sentimientos de inferioridad no procedían de mis incapacidades personales sino de una falta de capital cultural, de referencias obvias para los demás que habían ido a museos, habían viajado, habían escuchado música (ese capital que se adquiere sin haberlo aprendido) y de la carencia de un habitus distinguido que me hacía sentir ridícula hasta en las situaciones en las que estaba convencida de tener razón. Fue también cuando empecé a sentir que el hecho de ser chica podía ser un inconveniente (siempre me había sentido feminista en casa, contra los discursos esencialistas de mis padres). La soltura retórica y autoridad de algunos me dejaban en una situación aporética donde la argumentación era imposible o se transformaba en justificaciones. La escritora Mercedes Cebrián, que fue la que más me habló de este sentimiento de sentirse ridícula, explica haber tenido que desarrollar un personaje de mujer loca para evitar precisamente esas encerronas que no tienen salida digna: Lo que trato de evitar son las justificaciones. Lucía Etxebarria teniendo que decir: ‘oye que yo también he leído a Proust’, eso no. Todos mirándola. Hay que tener como una retórica para evitar las justificaciones (Touton 2018, 134).
A mediados de 2019, en un congreso en Zaragoza, pude comprobar que seguían funcionando en mí y en otras la sideración o el malestar que provocan los juicios estéticos autoritarios. Un prestigioso catedrático de Barcelona explicó que a Luisa Carnés (1905-1964) se la podía rescatar por motivos testimoniales, pero no estéticos, que había jerarquías y ella estaba abajo. Ninguna de las profesoras que acabábamos de hablar entre nosotras de nuestra admiración por la obra recientemente reeditada de Carnés intervinimos. De la misma manera, cuando Javier Marías, desde su posición de autoridad y su estilo elegante afirmó hace unos años que Gloria Fuertes no era tan buena poeta o cuando el editor Chus Visor declaró que no había en los siglos XX o XXI ninguna gran poeta mujer, ¿qué se les puede contestar? No hay posibilidad de argumentar racionalmente contra una palabra autoritaria cuando emite un juicio estético. Este tipo de declaraciones nos encierran en un callejón sin salida, nos ponen en este lugar aporético al que he aludido antes.
Durante esos dos años en los que me sentí algo paleta intenté aferrarme a una línea de resistencia que implicaba conservar mi acento a pesar de todas las veces que me pidieron que lo atenuara, pero desarrollé una fobia a la toma de palabra en público y sufría mucho a la hora de escribir, lo que se traducía también en una escritura bloqueada, que me fue reprochada hasta la redacción de mi tesis. La escritora Natalia Carrero describe en su narrativa y en sus entrevistas este proceso de autoanulación y autocensura que afectó su escritura, su toma de palabra en público, y el papel liberador que cumplió para ella la lectura de Clarice Lispector: Fui descubriendo poco a poco voces femeninas, pero al principio no me llegaban tanto porque no estaba dispuesta a oírlas. Y de repente te das cuenta y dices, no puedo más, es que de eso tengo bastante, en mi caso fue Clarice Lispector. Soy una caja es la historia de una admiración, la escucho al cien por cien, y me libera todo un lenguaje que tenía reprimido, creciendo en la sombra, cabreándose contra aquello. (Touton 2018, 118).
En cambio, otras (y sobre todo otros) destilaban ese carisma aparentemente natural que dejaba pensar que para ellos todo era fácil. Hace cuarenta años que Pierre Bourdieu explicó el efecto embaucador y paralizante de la distinción de los herederos, pero las cosas han cambiado poco. Puedo comprobar aún frecuentemente que ciertos trabajos de investigación no se evalúan a partir de su relación con una posible verdad extratextual sino por su brillantez o cómo la distinción social sigue fascinando en mesas redondas, aunque el discurso sea vacío, poco argumentado o incluso erróneo. Generalmente, esta elocuencia va acompañada por una capacidad para orientarse en el laberinto del saber, tal como explica Pierre Bayard en Cómo hablar de los libros que no se han leído: Mi biblioteca intelectual, como cualquier biblioteca, está compuesta por huecos, espacios en blanco, lo cual no tiene, en realidad, ninguna importancia ya que se encuentra suficientemente armada como para que semejante lugar vacío no sea detectado. […] El dominio de la biblioteca pública es un dominio de las relaciones, no de un elemento aislado […]. Incluso antes de abrir [un libro], la sola indicación de su título o la más simple mirada a su cubierta, bastan para suscitar en el hombre cultivado y curioso una serie de imágenes e impresiones que tan sólo esperan transformarse en una primera opinión, facilitada por la representación que la cultura general confiere al conjunto de libros. (33-34)
Sin embargo, no todo son desventajas. De alguna manera, no saber orientarse en la cultura de manera conforme al beneplácito de la clase intelectual, ser de alguna manera autodidacta o dejarse llevar por el azar, la serendipidad y los gustos propios, nos permite también forjarnos un criterio más personal, o en resistencia a la dominación simbólica sufrida, y hacernos pronto unas preguntas acerca de la cultura heredada, como bien explica Remedios Zafra. Su padre, un agricultor que no sabía de libros, pero quería que sus hijas leyeran, les traía los que encontraba de oferta, sin criterios de selección: Creo que esas eclécticas combinaciones de libros procedentes de la sección de saldo y oportunidades de unos grandes almacenes han sido muy importantes en mi vida pues generaron preguntas que de otra manera no habrían sido posibles. De un lado, las colecciones incompletas de libros sobre ciencia en las que sólo aparecían “hombres” nos llamaron la atención porque, de niñas, mi hermana y yo siempre supusimos que las mujeres debían estar en los libros que nos faltaban. La combinación podía ser disparatada para ilustres organizadores de libros y conocimientos, pero tenía mucho de deconstructiva, en tanto permitía cuestionar las formas en las que organizamos conocimientos y estantes. En mi caso, creo que tuvo mucho que ver con mi forma de entender la interdisciplinariedad (Touton 2019).
Las herramientas teóricas que me permitieron entender los mecanismos ocultos de la dominación y el desconocimiento de la ubicación en el campo literario de las lecturas que hacía, me ayudaron a no interiorizar por completo el sentimiento de inferioridad. Ahora me doy cuenta también de que una manera de sortear la aplastante dominación social fue elegir los estudios hispánicos a partir del tercer año de licenciatura —aunque al principio respondió a otra necesidad— porque me permitió reinventarme en otra lengua, con otros códigos.
— Isabelle Touton. Profesora titular de Lengua y Literatura Españolas. Universidad Bordeaux Montaigne. Escritora.
· Texto completo en: «Sentimiento de impostura y estrategias de emancipación. Tras lo absurdo, las lógicas«. VII Encuentro Mil Formas de Mirar y Hacer: Artes y Mujeres. Invisibilidades y Nuevas Agencias. (x)