RESEÑA
Revista de Historia del Arte, nº 31 (2025): 546-549 eISSN: 2659-5230. https://doi.org/10.46661/atrio.11047
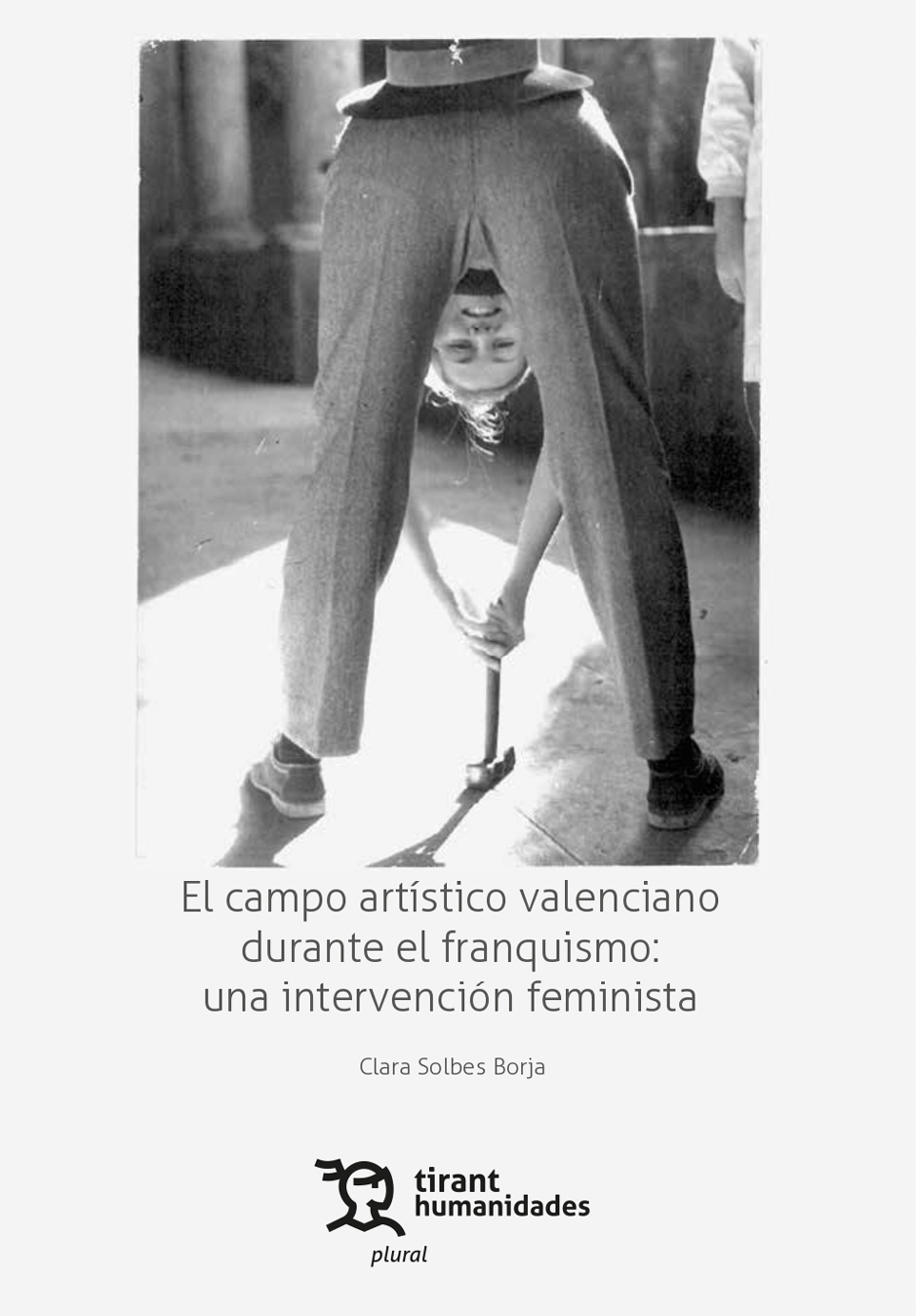
Solbes Borja, Clara
El campo artístico valenciano durante el franquismo: una intervención feminista
Valencia: Tirant Humanidades, 2023, 338 págs.
ISBN 978-84-19825-34-6
Dar voz para resquebrajar discursos: sororidad e historiografía feminista
La historia alberga pluralidad de relatos que, lamentable e intencionadamente, no todos ellos han logrado sobrevivir al paso del tiempo. El discurso único, canónico e “inquebrantable” ha caracterizado la historiografía artística durante siglos para favorecer intereses políticos y obstaculizar de tal forma el conocimiento de otros fenómenos y realidades pretéritas. Esta desinformación deliberada obedece a motivaciones aisladas, colectivas y/o sistémicas cuyo principal objetivo es la manipulación de la opinión pública. La omisión de la verdad –en lo referente a la escritura del pasado– es una estrategia que demuestra una falta de ética y compromiso; un sesgo consciente que oculta y niega otras verdades y que porta de manera implícita la mentira y el engaño.
Afortunadamente, algunas de las aportaciones de las viejas glorias viriles han sido revisadas y actualizadas por investigaciones apropiadas. En 1971, la estadounidense Linda Nochlin inauguró una nueva forma de mirar el pasado histórico-artístico mediante una interrogante retórica: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”[1]. Una pregunta procedente del ámbito anglosajón y cuyo contenido textual no fue traducido al castellano hasta el siglo XXI, demostrando el poco interés dentro del mundo editorial y académico por los Gender Studies. Su legado fundacional, no obstante, fue continuado en el contexto peninsular por autoras como Estrella de Diego, principal referente en España gracias a publicaciones como La mujer y la pintura del XIX español. Cuatrocientas olvidadas y alguna más[2]. Fruto de su tesis doctoral, iniciada en 1981 y publicada en 1987, esta investigación sobre arte y género “respondió” a Nochlin y, lo que es más importante, abrió un camino inexplorado en el ámbito de la investigación histórico-artística universitaria. Sirva el caso de Patricia Mayayo, autora de Historias del arte, historias de mujeres[3], Concha Lomba, a quien corresponde la publicación Bajo el eclipse: pintoras en España, 1880-1939[4], la investigación de Mariángeles Pérez-Martín, titulada Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes (ss. XVIII-XIX)[5] y, Clara Solbes, autora de El campo artístico valenciano durante el franquismo: una intervención feminista. Publicado por Tirant Humanidades, este libro es el resultado de una tesis doctoral cuyo objeto de estudio no es otro que el campo artístico de la ciudad de València durante la dictadura franquista con un enfoque feminista. El título empleado anticipa un posicionamiento sociológico y político con el objetivo de “mostrar otras realidades no canónicas”[6]. Una investigación cuya finalidad no es abordar la totalidad biográfica de las mujeres artistas que desempeñaron un papel significativo en el panorama cultural, sino más bien focalizar en los procesos, en la fenomenología, en los recuerdos y en las emociones facilitadas por la memoria oral. Como consecuencia de esta labor, Solbes ha logrado un hito que otros, anteriormente, despreciaron: completar un vacío con historias originales y veraces e inmortalizar para la eternidad voces que dentro de unos años dejarán de existir. Estos testimonios en forma de entrevista se convierten en el pilar fundamental del estudio. No obstante, la labor metodológica se sustenta, asimismo, en un marco teórico sólido y en la consulta y obtención de fuentes en instituciones públicas y archivos personales, dando como fruto un relato renovado, honesto e inédito.
El libro se estructura en torno a dos grandes bloques: el primero de ellos está dedicado a la educación (tanto artística como institucional). El segundo, por su parte, se ocupa de la profesión de artista. Un discurso que parte de la formación y que concluye en la profesionalización para evidenciar los obstáculos y dificultades a las que fueron sometidas las mujeres en el campo artístico valenciano. Para contextualizar este pasado histórico en clave política y de género, se presta atención a la educación femenina recibida por la cultura cotidiana, la cultura de masas popular y los mass media, cuyo análisis panorámico demuestra un interés generalizado por la construcción de identidades y la consecuente asignación de roles. Las mujeres –según las letras de las canciones y los anuncios publicitarios expresados en radios, televisores y revistas– debían personificar el “ángel del hogar” decimonónico y dedicarse al matrimonio y a la educación familiar; un modelo de feminidad que respondía a los ideales del régimen y de la mujer “multitarea”. La institucionalización educativa también se contempla en la investigación, pues la autora hace hincapié en herramientas gubernamentales como el Servicio Social, mediante el cual se instruía a las mujeres con toda clase de labores domésticas, a diferencia del varón, cuyo destino no era otro que el Servicio Militar. Estos sistemas legitimaban la diferenciación de roles, cuyo sesgo se manifestaba, también, en la enseñanza de la escuela pública entre niños y niñas. La lectura atiende, por supuesto, a la educación artística y el sistema de pensiones y becas, aspecto fundamental para comprender los procesos relacionados con las inquietudes individuales. A colación del panorama educativo, Solbes explora y analiza instituciones públicas y privadas valencianas, como la Escuela de Bellas Artes de San Carlos o la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, demostrando que las mujeres sí pudieron formarse en academias durante la dictadura, ya que “el régimen franquista no impidió directamente el acceso de las mujeres a la formación artística”7. Esta realidad, sin embargo, no debe inducirnos al error, pues no implica que disfrutaran de las mismas condiciones que los hombres. No obstante, es un dato relevante porque evidencia cómo la historiografía tradicional y, en consecuencia, el imaginario colectivo, las ha excluido y ocultado de la esfera artística durante la etapa dictatorial.
El segundo bloque del libro atiende a la profesión de artista y aborda aspectos como la subversión de las mujeres al mito del genio creador –asociado a la masculinidad– o las trabas y limitaciones tanto en la etapa formativa como profesional. A pesar del gran número de impedimentos de corte social, hubo una producción coral manifestada a través del arte figurativo, la abstracción, géneros y especialidades, donde tuvieron cabida tanto las escenas narrativas como auto representativas. Una creación individual y colectiva que dio lugar a discursos político-feministas y tentativas de asociacionismo femenino que derivaron en una sororidad artística cuyas obras encontraron hueco en las paredes de los espacios expositivos de la València franquista. A través de un recorrido por las distintas salas, galerías y salones, Solbes ofrece datos cuantitativos que destacan la baja participación femenina respecto a la masculina, subrayando, nuevamente, la exigua consideración hacia las mujeres. A pesar de ello, algunas recibieron reconocimientos y medallas; información que conocemos gracias al compromiso de esta investigación y al interés por sacar a la luz lo que antaño fue ocultado.
A pesar de la infravaloración sociopolítica ejercida durante el franquismo, los testimonios orales recogidos en este estudio demuestran que el entramado cultural valenciano estuvo protagonizado tanto por varones como por mujeres. A través de sus voces se logra viajar en el tiempo para conocer sus orígenes, sus experiencias y sus inquietudes, manifestadas en múltiples formas de expresión artística. Una memoria de género que, a modo de Me Too historiográfico, revela y denuncia realidades que vivieron en primera persona y que han sido transcritas para visibilizar y perpetuar su aportación a la escena cultural de València. Este libro se convierte en una referencia indispensable en cualquier librería, biblioteca y guía docente que trate el arte contemporáneo, pues, sin suplantar discursos previos, sí logra “resquebrajar los ya existentes”8.
Javier Martínez Fernández
Universitat de València, España
[1] Se ha consultado una edición posterior: Linda Nochlin, Why have There been no great Women artists? 50th anniversary edition (Londres/Nueva York: Thames and Hudson Inc, 2021).
[2] Estrella de Diego Otero, La mujer y la pintura del XIX español. Cuatrocientas olvidadas y alguna más (Madrid: Cátedra, 2009).
[3] Patricia Mayayo Bost, Historias del arte, historias de mujeres (Madrid: Cátedra, 2003).
[4] Concha Lomba Serrano, Bajo el eclipse: pintoras en España, 1880-1939 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones, CSIC, 2019).
[5] Mariángeles Pérez-Martín, Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes (ss. XVIII-XIX) (Valencia: Tirant Humanidades, 2020).
[6] Solbes Borja, El campo artístico valenciano durante el franquismo: una intervención feminista, 13.
[7] Solbes Borja, 62.
[8] Solbes Borja, 312.
